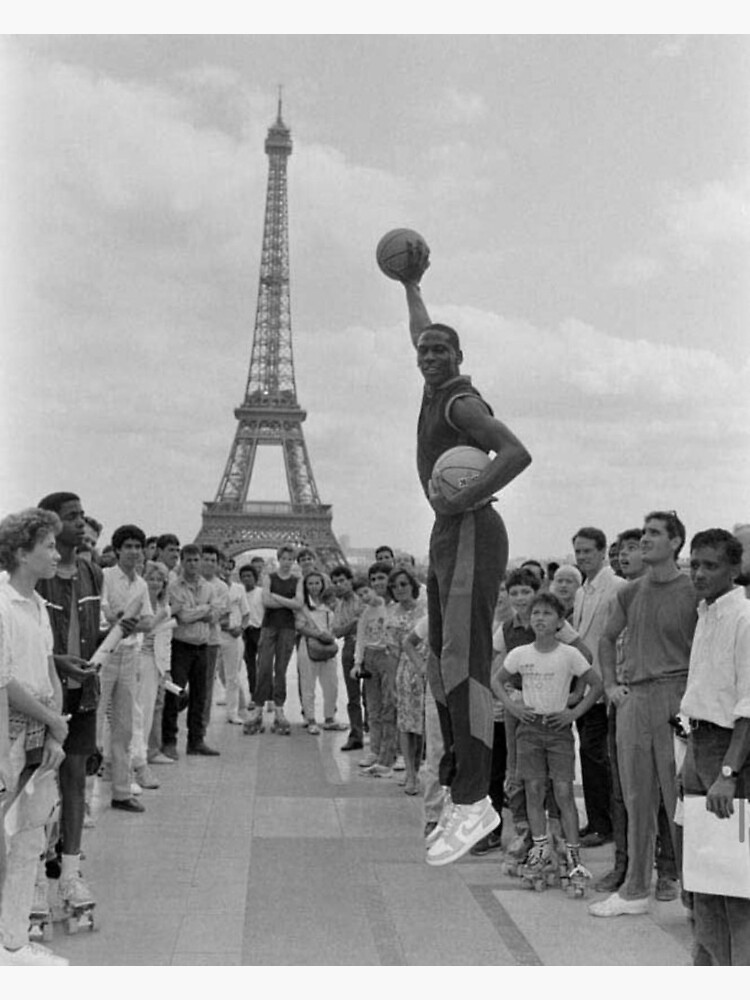En el fondo de tu mirada
hay otro hombre
no te creas que no me he dado cuenta.
Pero
sigue hablando de cosas interesantes,
dame un beso de vez en cuando
con esos labios perfectos,
sigue acercando hacia mí ese cuerpo
de líneas pronunciadas,
y haré como si nada.
Entre los viñedos y los campos de trigo, al lado de la llanura y la montaña, entre los recovecos del mundo, ahí azorado, se encontraba un hombre.
El jefe estaba en su despacho. Era un viernes por la tarde y la mayoría de la gente ya se había ido a casa. Para asegurarse de que nadie se quedaba por allí rumiando, salió de su despacho y dio una vuelta por las oficinas. Su despacho estaba en la planta cien del edificio Pisa, uno de los rascacielos más altos de Madrid.
Después de comprobar que todo el mundo se había ido a su casa, entro al despacho de nuevo. Se sentó en la silla, apoyó la cabeza sobre el respaldo, y hecho un largo suspiró al tiempo que su cuerpo se escurría en la silla. Estaba ya un poco viejo para el ritmo que exigía un piso tan alto como aquel. Los restos de su pelo habían sido conquistados por las canas, sus ojeras habían crecido a una velocidad vertiginosa desde el año pasado. Siempre había sido un hombre deportista, de constitución delgada, pero últimamente también estaba cogiendo peso. Se le acumulaba la grasa alrededor del estómago y desde hace un tiempo ha dejado de salir a correr. No se veía con fuerzas, tenía otras cosas que hacer.
Giró la silla noventa grados y se quedó mirando por el amplio cristal. Su traje era impoluto, muy caro, pero no podía esconder las marcas de aquellos días con tan pocas horas de sueño. Estaba cansado, harto, y ahora esto. De esta no está seguro de poder salir. Siempre ha tenido mucha fuerza, su temperamento tenaz y su resistencia ante las tempestades de la vida es precisamente lo que le había llevado hasta aquel piso tan alto de la torre. Pero esta vez, por primera vez en la vida, no esta seguro de tener la fuerza para poder superar esto.
Tras el enorme ventanal, observa la ciudad de Madrid, que se mueve a sus pies como hormigas sobre la tierra. A lo lejos, el atardecer tan impresionante que siempre se puede apreciar desde allí. El sol entra en perpendicular a través del cristal. Ilumina todo con un tono anaranjado que crea una atmósfera irreal, sacada de un libro de fantasía o del infierno. Su mirada se queda fija sobre aquella bola naranja a punto de desaparecer en el horizonte. Está hipnotizado por el calor que casi puede sentir en la palma de sus manos, sobre la punta de su nariz, en las pupilas de sus ojos cansados de mirar tan directamente el ardiente sol. Reclama, por un momento, el derecho de unirse con él en aquella explosión eterna. Súplica al sol que, en medio de la jungla, venga a recogerle y se lo lleve lejos.
Espera un momento, pero todo sigue igual. Triste, cansado, se gira de nuevo y mira con ansia el cajón en la parte baja de la mesa. Es el cajón que toca el suelo y el más grande, donde suele guardar expedientes y cosas de ese tipo. Acerca la mano hacia la manilla y, en un suspiro largo, le abre. Tira del todo y el cajón se abre hasta el final, se pueden ver todos los expedientes. Entonces, tira un poco más fuerte, algo detrás del fondo se desbloquea y el cajón se desliza hacia fuera un poco más, lo suficiente para dejar ver el contenido que él estaba buscando.
Apoyadas en la base del cajón tras el falso fondo, hay una botella de whisky Dalmore consumida hasta la mitad y un vaso corto y grueso, con base veteada de líneas en forma de cruz que se encontraban de forma perpendicular en la base del vaso. Aparta los papeles de su escritorio, saca el vaso y la botella y los coloca en el centro de la mesa. Vierte el alcohol hasta llenar dos dedos del vaso y bebe de un trago. Le vuelve a llenar, pero esta vez se levanta sin beberlo.
Agarra el vaso y camina por la oficina. Queda menos de media hora para que anochezca. Una luz roja imposible entra por las ventanas iluminando, llenando el espacio, como si tuviera densidad y pudiera posarse sobre los objetos y tocarlos. Columnas de luz rojiza se adueñan del espacio, como si la oficina estuviera encajada en un tarro de miel, y las pantallas y las superficies de metal reflejan la luz que a su vez se posa sobre las paredes y los cuadros y las fotocopiadoras al fondo de la sala.
Recorre a paso lento los pasillos, se mueve entre los cubículos mirando las cosas que ha dejado la gente para el día siguiente. Los papeles encima de la mesa esperando revisión, las fotos de la familia encajadas detrás del ordenador, las grapadoras, calculadoras, libretas, post-its alrededor de la pantalla. Lo mira todo con atención, y casi puede ver el carácter disciplinado de la gente que tiene su espacio ordenado y limpio, frente a otros, inteligentes pero algo más despistados, que son incapaces de mantener en orden su cubículo. Todos hacen cosas increíbles allí arriba, pero cada uno tiene su forma de trabajar, su personalidad, una familia que atender, hipotecas que pagar. Confían en él, y no tienen razón para no hacerlo, ya que siempre ha sabido dirigir aquella empresa con destreza. Confían en su sabiduría para llevar aquel inmenso barco en la buena dirección.
Absorbió con su mirada y con su corazón todo aquello, permaneció en silencio un último momento, alimentándose de la paz que se respiraba en aquel instante. Entre todas esas mesas y ordenadores dirigió su mirada al sol y cerró los ojos. Su cara brillaba con la luz y en sus labios hizo una mueca, que quería ser una sonrisa serena capaz de parar el mundo. Esto no es más que el silencio que precede a la tormenta, se dijo, y este pensamiento lo sacó de su letargo y lo devolvió a la realidad, una en la que el tiempo pasa y los actos tienen consecuencias. Se acordó del whisky que sostenía su mano y se lo bebió de un trago.
No suele beber, pero hoy es un día extraño, lleno de razones para beber. Entra de nuevo en su despacho y se sienta en la silla. Está echándose otro poco de whisky cuando el teléfono empieza a sonar. Deja la botella sobre la mesa y coge el teléfono. Es su mujer
—hola cariño, ¿dónde andas?
—Estoy en el despacho, cariño. —dice con tono cansado— Esta mañana te dije que hoy me quedaría hasta un poco más tarde.
—si, ya lo sé —dice ella. En el fondo de la llamada se puede escuchar a sus hijas saludar—sólo quería saber cómo vas, porque las niñas te están esperando para irse a dormir. Dicen que no se irán a dormir hasta que no vengas.
Él sonríe para sí mismo y dice
—pero ya sabes que eso sólo lo hacen para quedarse hasta más tarde viendo la tele. Dilas que se vayan a dormir que ahora voy a darles un beso.
—yo también te echo de menos— dice ella en un susurro— estamos a viernes y casi no te he visto en toda la semana. ¿Cuánto te queda?
Su cara se tuerce en una mueca de ternura y dolor, cierra los ojos y sonríe, pero por sus pómulos cae una lágrima.
—si cariño, ya voy a casa. Acabo unas cosas y voy. Estoy allí en media hora.
—¿Lo prometes?
—lo prometo
—vale — dice ella y sonríe
—te quiero mucho
—yo también
—hasta ahora
—hasta ahora.
Cuelga el teléfono, y comienza a llorar. Sentado en la silla, con la cabeza apoyada sobre los antebrazos, llora despacio, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Coge el vaso y se lo bebe de un trago. Le vuelve a llenar y le mira absorto. Agarra la parte de arriba con los dedos y le hace bascular sobre la base con pequeños movimientos circulares. Está hipnotizado, perdido en sus formas afiladas, en la luz rojiza que entra por la ventana y que atraviesa de forma extraña las distintas partes del vaso. En un arranque de furia, todavía con lágrimas en los ojos, agarra el vaso con la mano, se gira noventa grados y lo lanza contra la ventana, contra el sol que brilla tras el cristal.
Se queda atrincherado en la silla. Nunca se había sentido así. Esta frustración tan apoteósica le es desconocida, y no sabe cómo salir. Mira la ventana y el vaso en el suelo, y se le ocurre una idea, la única que puede sacarlo de aquel estado. Se levanta y empieza a mover las cosas en el despacho. Arrastra la mesa contra la pared. Aparta las sillas de invitados. Es un despacho grande, y tiene también un sofá y una mesilla para reuniones informales. Coge la mesilla y la arrastra hasta la pared. En su mente se fragua una idea, un destino, y ya no necesita pensar más, su mente actúa decidida y sosegada, aunque su corazón late con fuerza. Tiene miedo, pero él sabe cómo combatir y superar el miedo.
Aparta todo y lo pone junto a la pared, el despacho está ahora despejado de cualquier cosa que pueda impedir el movimiento. Entonces se acerca hasta el extremo contrario al ventanal y mira de frente. El sol le sigue mirando fijamente, pero está a punto de desaparecer. Entre una pared y la otra puede haber fácilmente unos diez o quince metros. Se seca las lágrimas, pega la espalda a la pared, y empieza a correr.
En la planta número cien de la torre Pisa, un hombre, el creador y jefe de su compañía, ha decidido que hoy se va a suicidar. Porque mañana, su empresa cierra sus puertas en un suspiro. En un abrir y cerrar de ojos todo eso que lleva tantos años construyendo y que ha luchado incansablemente por conseguir, ahora se desvanece en un día, en una noche. Muy pocas personas lo saben. Todos sus trabajadores —algunos llevan colaborando con él desde el comienzo— serán despedidos y echados a la calle. Todas sus cosas estarán en cajas en dirección a sus casas donde sus familias esperan que traiga dinero para pagar la renta, la comida o el colegio de sus niños. Ellos se han ido a dormir pensando que mañana y pasado y el mes siguiente todo será igual. Pero no tienen ni idea. Y el jefe, en el que han puesto toda su confianza y expectativas sobre el futuro, les ha dejado en la estacada. Pero él, el jefe, sin embargo, se salvará el culo. Ha llegado a un acuerdo con sus inversores y él está a salvo, su familia está a salvo, y seguirá teniendo un sueldo de jefe en otra empresa. A cambio, ha tenido que darlo todo, todo el respeto de sus compañeros, su sueño, su empresa. Todo, por su familia. Sin embargo, en este momento, en el momento de la verdad, se ve incapaz de vivir con la decisión que ha tomado. Por tanto, ha decidido que la mejor manera de solucionar esto es saltando desde el piso cien de la torre Pisa de Madrid. Y con todo esto en la cabeza, el hombre corre.
En un acto de locura y suprema soledad, corre desbocado hacia el final. No hay mucho espacio, pero suficiente para coger carrerilla. A mitad de camino, su mirada ha perdido todas sus dudas, y ya no ve la forma de retroceder en el tiempo y reflexionar. La decisión ha sido tomada. La liberación, no sé si la libertad, se encuentra al otro lado de ese cristal. Cuando se encuentra a dos zancadas del cristal, y con la intención de generar la mayor fuerza posible, gira su cuerpo noventa grados de forma que el hombro derecho esté delante de su cuerpo, y se inclina un poco hacia delante, para que toda la fuerza se concentre en ese hombro derecho.
Tras unos eternos segundos, el hombre cruza la estancia y su cuerpo impacta contra el cristal. Ahora silencio. Un silencio sepulcral en el alma de todas las almas. El momento en el que el suspiro del último niño en la última parte de la función se desvanece, todo se vuelve oscuro. La estricta monotonía del tiempo se rompe, se deshilacha, en gajos de color negro que se esparcen por el espacio. Pero el cristal no se rompe, y el hombre no alcanza la libertad. Su intento de quitar las esposas al espíritu del sufrimiento ha sido en vano. Toda la fuerza de un hombre no ha conseguido hacer ni un sólo rasguño en la superficie del cristal. Son gruesos como un puño, y ni una mesa es capaz de romperlos. La desaparición del carácter efímero de las cosas, el estridente ruido que retumba en su cabeza. La contusión que ha sufrido por el impacto le ha dejado en el suelo, mareado.
Vuelve en sí, se da cuenta de donde está, y empieza a llorar, ahí tirado, sólo, sin poder entender lo que acaba de hacer y los cambios que aquello tendrán en su vida. En la lejanía, su esposa se preocupa por él, sabe que algo va mal, y está nerviosa, la voz de su marido sonaba rara, lejana, y no se lo consigue quitar de la cabeza. En un giro imposible, el teléfono comienza a sonar de nuevo. Él sabe que es su mujer, no necesita mirar la pantalla. Pero no quiere cogerlo, no puede.
Con mucho esfuerzo se levanta y se seca las lágrimas. Se toca el dolorido hombro y echa un suspiro. Se acerca al teléfono, se sienta en la silla, respira hondo y descuelga el teléfono:
—todavía estás ahí—dice su mujer, perspicaz—pensaba que ya estarías en el coche
—entonces porque llamas? —dice él con la voz un poco ronca
—no sé, tenía… un mal presentimiento. es la primera que me dices te quiero así, de esa manera, por teléfono y antes de venir a casa.
—¿cómo? —dice él distraído—si, eh, no sé, pero ya voy para allí, te lo prometo. Me he quedado atontado por la luz que entra a esta hora en la oficina. Es como estar en un gran tarro de miel —dice él, tratando de alejarse de sí mismo y alejar la conversación de lugares extraños. Ella se queda en silencio
—si... lo sé, me lo has enseñado... seguro que estás bien?
—eh? Sí... sí, estoy bien, no tienes que preocuparte por nada, me pongo el abrigo y salgo para allí. ¿Las niñas siguen despiertas?
—las niñas?... no, ya están en la cama, pero si te das prisa todavía puedes darles un beso, no creo que se duerman tan rápido.
—ah... vale, pues voy para allí, un beso
—un beso
—te quiero
—yo también. Y ella cuelga el teléfono, extrañada.
Él se queda mirando el teléfono un segundo, la pantalla brilla. Poco a poco, vuelve a la realidad. Coge su chaqueta, guarda el whisky tras el falso fondo, coge el abrigo del perchero y vuelve a su casa.
De camino a casa, las luces están encendidas, los coches circulan por la carretera atiborrada de Madrid. Cualquiera diría que entre esa gente se encuentra la élite de España. Ahí, atascados en los coches, escuchando la última canción de reggaetón en mitad de un atasco, miserables, fumando, esperando, avanzando uno, dos metros, tres, y se paran de nuevo. Impacientes, incapaces de disfrutar del momento, de aquel anochecer precioso.
Hay un pensamiento, subconsciente, común a todos, que los hace iguales sin que ellos se den cuenta. No pueden pensar en otra cosa, es un único y perfecto pensamiento. Su actitud, su forma de moverse en el asiento, la mirada de reojo al conductor vecino, la revisión concienzuda de la placa del que tienen delante, el movimiento de cabeza para ver en el retrovisor al de detrás. Todo lo que pueden pensar, enmascarado en diferentes ideas superficiales, se concentra todo en un pensamiento que profesan al unísono: el odio hacia el prójimo.
En esos atascos, todos se odian a todos. Esa es la regla no escrita, esa es la actitud que esconden todas las miradas, un profundo y silencioso odio hacia el otro por existir e impedirle llegar a casa. Los atascos son el demonio moderno de occidente, desintegran la sociedad a pasos agigantados. Esos atascos separan a las personas, las hace retroceder en el tiempo, volverse animales, dejar de creer en cualquier idea de fraternidad y solidaridad. Sólo odian, no pueden hacer otra cosa, no saben qué otra cosa hacer y ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Pero odian, oh, odian mucho, tanto que los niveles de contaminación por odio son mayores que la contaminación del humo de los motores.
El jefe se encuentra con el atasco, pero no afecta su trayectoria en exceso, y coge una salida antes de lugar donde el tráfico se para por completo. Se desvía y sigue corriendo hasta su casa. Saca el mando de la puerta, toca el botón, la puerta se abre lentamente, y entra en su chalet. Deja el coche a la entrada y entra a casa. Sus hijas le han oído llegar, también el perro, y la casa enloquece. Las niñas le dan un beso y se vuelven a la cama, ante la severidad de la madre. El perro mueve la cola y se tira al suelo y se da la vuelta, le acaricia. Trata de mantener una buena cara, aunque su mujer ya sabe que está un poco borracho y que ha estado llorando. Pero de momento no dice nada, se limita a hacer como si todo fuera normal. El jefe sabe que ella lo sabe, pero ambos deciden mantener una cordialidad tácita, un esfuerzo de comprensión momentánea, una pizca de compasión envuelto en papel maché, miedo e incertidumbre. Entonces hablan. FIN.
Daniel Alonso Viña
10.11.2020