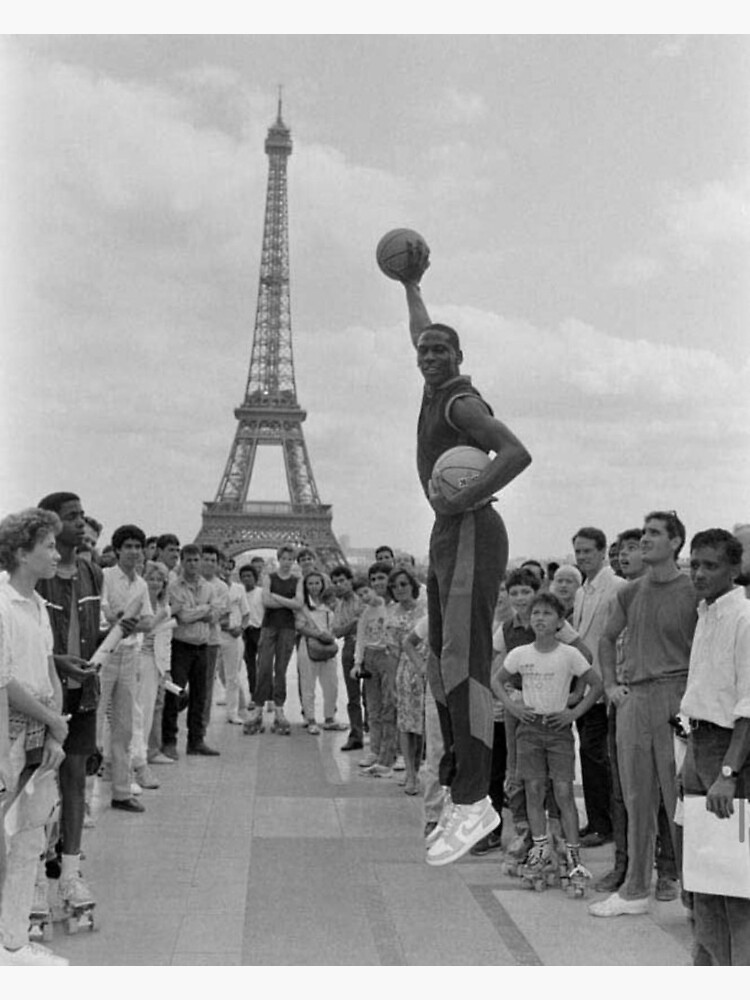Atravesó la puerta
y sus ojos de hielo
congelaron mis pupilas
tirándome al suelo.
Cuando me desperté
era invierno
y el verano había salido volando
como en un sueño.
—
Sobre la mesa del salón había cajetas de tabaco, ceniceros, alcohol en todas sus formas y móviles, que vibraban con cada notificación ante la mirada atenta de sus propietarios. Los padres se habían ido de casa el fin de semana y los chavales habían decidido, como tantos otros sábados, montar una fiesta. Los jóvenes se relajaban sentados en los sillones y en el suelo del salón, escuchando música, fumando, bebiendo, contando historias y riendo a partes iguales.
El sudor y el tabaco proporciona a estos lugares un ambiente que permite unir en comunidad a las personas que están bajo su efecto. Se removían en sus asientos siguiendo débilmente el ritmo y cantando las canciones que conocían por haberlas escuchado ya miles de veces. Movían sus cuerpos anquilosados al ritmo de la música y todo el mundo parecía estar divirtiéndose.
Con tanto humo y sudor alguno podría haber abierto la ventana, pero a nadie parecía molestarle aquella atmósfera. Por alguna razón, están a gusto en la penumbra que proporciona el humo del tabaco. Se crea un ambiente en el que hasta la lámpara tiene problemas para iluminar y su luz se esparce con dificultad por el espacio.
Pero la diversión no habría de durar mucho tiempo, pues la música dejo de sonar de repente. Alguien, porque tuvo que ser alguien, apagó la música. La gente dejó de hablar y la casa se quedó en silencio. Hablar con la música de fondo le quita peso a la conversación. Sin música, cada palabra cobra nueva importancia, se vuelve pesada y potente. Las frases se cortan a la mitad porque no quieren seguir caminando. Se han vuelto inseguras y tienen miedo a desafiar solas al silencio. En cuestión de segundos, las cabezas, ya por completo distraídas, se mostraban impacientes por encima del respaldo del sofá buscando una explicación, suplicando con el pitillo en la boca que acabase pronto aquel silencio tortuoso.
Pero eso no fue lo que sucedió. La única respuesta que recibieron a sus peticiones fue la llegada de un niño. Iba con los pies descalzos y vestido con una capa verde que le cubría entero. La capa brillaba a causa del plástico y la purpurina. Por la forma en que envolvía su cuerpo se podría aventurar que era de constitución delgada y poco musculosa. Estaba mal peinado y su pelo se distribuía alborotadamente alrededor de su cráneo. Tenía la nariz un poco chata y los ojos azules. Su mirada afilada observaba atenta sus propios pies mientras andaba. Parecía estar pensando algo importante y se movía por el salón murmurando para sus adentros. Su postura revelaba una gran sabiduría, pues estaba encorvado y con las manos sujetas a la espalda, como si fuera un extraño niño muy sabio que había pensado mucho durante su corto pasado.
A la gente le incomodaba su presencia y hubiera preferido que la música se encendiera lo más pronto posible. Le miraban de reojo mientras trataban de recuperar la conversación que habían dejado a medias, o liaban cigarrillos con manos temblorosas intentando distraerse. No sabían dónde posar su mirada pues mirarse entre ellos sin decir nada era extraño, pero mirar a otras partes tampoco les distraía lo suficiente, así que bebían, muchos agarraban con las dos manos el vaso de alcohol y daban pequeños sorbos sin parar. Estaban furiosos, coléricos, pero no podían hacer nada, no sabían cómo. De repente, el niño terminó sus cavilaciones. La gente se asustó y se escucharon algunos gemidos. Levantó la cabeza, recuperó sus manos y rectificó la postura de su espalda. Parecía otro, su mirada aniquilaba a los presentes y su postura tenía un aire seguro y al mismo tiempo liviano. Tenía presencia, de su cuerpo emanaba una especie de intocable autoridad con aquella capa y aquellos ojos decididos. Agarró una silla y la desplazó hasta el centro del salón.
La gente no le miraba, preferían mirar a otra parte, pero era casi imposible. Su ojo no podía evitar dirigirse preocupado hacia el centro de la acción. Estaban desesperados, querían levantarse y salir corriendo, pero algo se lo impedía, habían pagado por el alcohol y no podían volver a casa tan pronto. Se habían vestido para la ocasión, se habían puesto colonia, desodorante, gomina, camisa nueva, y llevaban condones en el bolsillo por si sucedía algo interesante. Todo, lo daban todo en aquellas fiestas, no podían marcharse así como así. Aquel niño les ponía realmente nervioso, por alguna razón que ni siquiera ellos eran capaces de aventurar. De repente, el niño de capa verde se subió encima de la silla, donde todos tendrían que mirarle. Desde allí arriba gritó:
—¡Estáis matando a los osos polares!
Y acto seguido miró a todos los presentes con sus ojos de mar penetrantes. Se introdujo en el cerebro de cada uno e intentó con todas sus fuerzas implantar la semilla de la culpabilidad que tanto hacía falta. Los jóvenes se ponían histéricos y giraban la cabeza, pero antes o después se encontraban con la mirada del chico. Empezaron a sonreírse unos a otros, como si aparentar que no pasaba nada fuera a solucionar el problema. Algunos incluso empezaron a reír mirando a su compañero, aunque este no hubiera dicho nada gracioso, aunque las lágrimas estuvieran a punto de salir disparadas de sus ojos.
Tan grande era el cabreo del niño, que se inclinó demasiado hacia delante, perdió el equilibrio y se cayó al suelo. Se hizo daño, pero nadie vino a socorrerle, y no sólo eso, sino que más bien utilizaron aquel acontecimiento como la excusa perfecta para que las cosas volvieran poco a poco a la normalidad. Con el niño en el suelo, los jóvenes recuperaron la seguridad en sí mismos. La música volvió y se empezaron a escuchar las risas y las bromas. Los cigarrillos empezaron a quemarse de nuevo y el alcohol cruzaba las gargantas con rapidez y ansia. El niño de capa verde se había hecho daño y su codo soltaba un chorro de sangre que le llegaba hasta la mano. Seguía en el suelo y miraba a los mayores esperando que alguien atendiera sus peticiones, pero nadie parecía hacerle caso. Una lágrima recorrió su mejilla, pero se la quitó rápidamente con la otra mano y se obligó a seguir siendo fuerte y a cumplir su misión hasta sus últimas consecuencias.
Ante la negativa de la gente a comprender la realidad se vio obligado a hacer un último esfuerzo. Intentó levantarse, pero al apoyar el pie derecho un gran dolor recorrió todo su cuerpo y se calló al suelo de nuevo, incapaz de sostenerse. Se había retorcido el pie derecho con la caída. Este contratiempo no dejó que lo desanimará ni un poco. Se estiró en el suelo todo lo que pudo y gritó
—¡Estáis matando a los osos polares!
Algunos jóvenes se volvieron a mirar al niño, pero la mayoría evitó su presencia y sus proclamas con la mayor perseverancia. Los más afectados miraban a sus amigos buscando respuestas, y permanecían nerviosos ante la presencia de aquel niño. Aun así, sonreían mucho y se reían con descaro para disimular su incomodidad, además de hacer buena cuenta de sus vasos llenos de alcohol que servían de escape perfecto para evitar con facilidad la presión.
La casa seguía acumulando con paciencia el humo y el sudor de aquellos jóvenes. Volvió la música. La luz iluminaba sus rostros y el sudor debajo de sus sobacos. Participaban en juegos diversos. Otros simplemente se hacían fotos y miraban el móvil esperando impacientes la llegada de todas esas notificaciones que tanto gusto producían en momentos difíciles como aquellos. El ego y la percepción de su propia identidad estaban siendo atacadas por la reunión en un espacio tan pequeño de gente con esperanzas tan altas sobre lo que debía suceder. Aunque finalmente nada suele suceder y todo suele desarrollarse en la más estricta normalidad o, mejor dicho, el más estricto aburrimiento.
Sin embargo, allí todos los presentes hacían, a veces en vano, un serio esfuerzo por que la fiesta tuviera un aire de exclusividad que permitiera justificar y dar cuerpo a la indispensabilidad de la asistencia al acto. Resultaba penoso que lo único que de momento había conseguido aportar este matiz fuera el niño tendido sobre el suelo del salón. Algo de lo que no podían hablar en internet ni entre ellos por pura decencia y educación.
Ante la negativa de todos los presentes de asumir las consecuencias de la presencia de ese niño, y en especial, de sus palabras, este decidió sin más dilación que no debía dejarse mostrar más, pues su falta de fuerza y de carácter le estaban poniendo en clara evidencia. Así que se refugió en una esquina, desde la que todavía podía vérsele claramente, y se acurrucó rodeando las piernas con los brazos y apoyando la cabeza en la pared. En esta posición, el niño miraba a sus mayores y no podía sino sentir odio por ellos, su indiferencia le causaba tanto malestar que era incapaz de pensar en otra cosa, y la forma en que bebían a pequeños sorbos de sus brebajes le daba ganas de acabar con ellos de manera macabra. Pero el niño sólo pensaba estas cosas porque estaba triste y en el fondo de su corazón, aunque él no pudiera detectarlo, habitaba una pena que era tan grande como el universo, y ciertamente más grande que aquella habitación. Aquellos jóvenes que fumaban allí sentados ignoraban tantas cosas sobre su futuro, era muy difícil para él expresarlas todas en una sola frase.
Ni siquiera esto era suficiente para describir su actitud, pues aquellos hombres y mujeres que dentro de poco serían adultos completamente responsables de sus actos, parecían ahondar en el acto de la ignorancia para llevar esta indecencia un paso más allá, hasta los límites de lo absurdo, donde sólo los hombres y mujeres más fracasados pueden habitar. Se esforzaban con tanta inquina en la omisión consciente de la realidad que les rodeaba, que casi podía ver el niño como estos firmaban en sus mentes con el diablo su sentencia de muerte, allí y ahora, en aquel momento preciso y simple y ciertamente sin demasiado glamour. Los servidores del demonio se acercaban para poner sus cadenas a los jóvenes que, siendo ya plenamente capaces de asumir sus responsabilidades y actuar en consecuencia, habían decidido rehuir y evitar esta misión con todo su cuerpo y con todo el poder de su estúpida mente.
Así miraba el niño con ojos de ira y de frustración y de pena, pues era difícil distinguir cuál de las tres dominaba con mayor fuerza la profundidad de sus ojos azules, a los jóvenes. En un momento dado, se quedó dormido, y este sueño le trajo algo de paz, pero sobretodo frío y malestar, pues su posición era incómoda y su herida en el codo le molestaba todavía, por no hablar de la torcedura que se había ocasionado en el pie con aquella temerosa caída. La música sonaba muy alta, pero él estaba tan cansado que no se dio cuenta, como tampoco se dio cuenta de que la gente se marchaba cuando ya hubo pasado la noche y amanecía la mañana. Los jóvenes se habían divertido y habían festejado sin parar durante toda la noche. Con paso lento y aletargado se fueron marchando de la casa uno a uno hacia la calle y hacia sus propias casas.
Pasó un día y volvieron los padres a casa, pero estos tampoco prestaron atención al niño y así pasó el tiempo. El niño tenía hambre, pero nadie le daba comida y tenía sed pero nadie le acercó un vaso de agua. Tenía frío por las noches porque la capa verde no era suficiente, ya ni siquiera tenía el coraje suficiente para quejarse y tratar de llamar la atención de algún habitante de la casa. Además, teme que sus esfuerzos sean en vano pues nadie le ha dirigido una mirada en todos los días que lleva ahí. Quieto como un muerto y hambriento como un hombre se precipita sobre las tinieblas a paso lento, soñando en un mundo mejor.
Llegó el sábado y los padres se fueron y en la casa volvieron a entrar los jóvenes listos para otra fiesta. El niño seguía allí, famélico y sediento, pero nadie le prestaba demasiada atención. Además, era un día especial, era el cumpleaños de uno de los amigos, por lo que todos habían venido esperando una fiesta épica y divertida. No hay gran diferencia con el resto de fiestas. Es lo mismo que las otras veces, pero con una enorme tarta, más alcohol y algunos porros para celebrar la ocasión. Un tipo sopla las velas y la gente canta bebiendo y enciende sus pitillos de nuevo y todo vuelve a la normalidad con las risas y los chistes y la música fuerte saliendo de los altavoces.
Tirado en el suelo el niño pensaba y a su cuerpo volvió la energía, quizás como resultado de ver a tanta gente allí celebrando pese a los actos de violencia que se estaban cometiendo fuera en el mundo donde ellos viven y a cuyo caos ellos contribuyen con su indiferencia. Su furia le levantó del suelo a duras penas, sus piernas estaban entumecidas y su tobillo derecho le seguía doliendo. Tenía la mancha de sangre en el brazo y su cara había adquirido un tono pálido y unas enormes ojeras se perfilaban bajo sus párpados. Aun así, consiguió levantarse y caminar hasta el centro del salón. Agarró la silla de la última vez y la arrastró a base de utilizar todo su cuerpo para moverla hasta el centro del salón. Trató de subirse, pero pronto se dio cuenta de que esta tarea era imposible y decidió sentarse. Se quedó un momento mirando a los jóvenes que tiene delante. No le prestan atención, pero saben que está ahí, cerca de ellos, y lo presiente por sus movimientos nerviosos, sus caladas histéricas y sus sorbos copiosos. Les llama con un susurro, pero sólo alguno mira de reojo en su dirección. Los demás siguen jugando con el móvil, esperando las notificaciones o poniéndose el móvil en la frente para que el resto le indique la palabra que tiene escrita. El niño les mira, no sabe qué más puede hacer. No sabe cómo hacer espabilar a estos jóvenes y ha dejado de creer que sea posible. Sin embargo, es un niño testarudo y algo dentro de él le impide dejar de creer. Todavía no. Se coloca bien en la silla, pone la espalda recta y los hombros hacia atrás, adquiriendo de súbito una presencia imponente y llamando la atención de la gente. También él se siente con más fuerzas. Entonces dice, porque ya no puede gritar
—Estáis matando a los osos polares.
La última s lo deja sin fuerzas. Ha tratado de hablar alto y claro para llegar al mayor número de gente posible y el esfuerzo le desploma de nuevo. Sus hombros se encogen y su espalda se arquea, derrotado. No puede más, el humo de la habitación le consume por dentro y puede ver los mofletes rojos de los jóvenes cada vez más borrachos. Me voy de aquí. Ese pensamiento le impulsa a huir lo más rápido que puede de aquel lugar de ambiente completamente viciado y en el que no quiere estar ni un segundo más. Se levanta como puede, camina cojeando hasta la puerta y pone la mano sobre el pomo. Su brazo no tiene fuerza para abrirlo, así que se ve obligado a apoyar todo su cuerpo. Con mucha pena consigue abrir la puerta y se encamina hacia el ascensor, pero la puerta es imposible de abrir para su cuerpo esquelético y su fuerza menguante. Lo intenta, hace palanca y trata de abrir la puerta pero es demasiado vieja y no consigue moverla ni un palmo. Mira a las escaleras y determina que en efecto esa es su única salida, pues la puerta de la casa se ha cerrado tras de sí.
Intenta no pensar que se encuentra en el cuarto piso. Se planta en frente de las escaleras y mira hacia abajo, pero un pequeño mareo le sobreviene y agita su cuerpo cansado. Agarra con fuerza la barandilla y sigue mirando. No se decide a bajar. Algo le dice que no debe hacerlo, pero no tiene otra salida. Quizás debe esperar a que alguien suba en el ascensor y le abra la puerta. No puede ser, no puede estar más tiempo esperando. Levanta la pierna derecha y la mueve lentamente hasta el primer escalón. Entonces levanta la pierna izquierda que se había quedado en el piso cuarto y trata de bajarla hasta el escalón junto a la derecha. Pero esto no sucederá. Su pie derecho se lamenta por la caída que tuvo hace una semana y no es capaz de soportar el peso de todo su cuerpo. Se dobla el tobillo de nuevo y la rodilla se contrae, hasta que el niño de la capa se desploma. Intenta mantenerse agarrado a la barandilla con su esquelética mano derecha pero su debilidad le impide sostener su peso. Comienza a caer y nada le impide seguir cayendo por las escaleras, dando vueltas como un saco de huesos maltrecho que alguien ha tirado para no tener que transportar hasta abajo. Su esqueleto se para bruscamente en el suelo del tercer piso.
El mármol frío dejó de tener importancia, pues había dejado de sentir. La sed tampoco le molestaba y el hambre de pronto y por un instante infinito remitió y le dejó tranquilo. Parece que todo ha vuelto a la normalidad y el niño de capa verde se encuentra a gusto arropado por su capa verde y con lágrimas en los ojos. Ahora todo está bien. Ya nadie puede ignorarle porque ya no puede sentirse ignorado. Nadie puede hacerle daño porque ya no siente dolor. Sus huesos se entrelazan de formas extrañas alrededor de su cadera. Poco a poco y luego rápidamente, sus ojos se cierran y entra en un sueño profundo pero apacible, del que no quiso nunca más volver a levantarse.
Daniel Alonso Viña
30.11.2020